Libros de poemas fundamentales del siglo XX
Por Fernando G. Toledo
El poeta Marcelo Leites me espetó, hace unos años, lo que él llamó «una pregunta sencilla de difícil respuesta». Me invitó a elegir tres obras maestras de la poesía del siglo XX. Interesante desafío. Ante él, yo me pregunté: «¿sólo tres?». Así que le respondí, pero con una ruptura de reglas y propuse, al menos, seis obras maestras.
Aquí va esta lista provisoria y siempre presta a ser modificada, con su argumentación. El listado no representa necesariamente una orden de mérito.
 1) La tierra baldía (1922), de T. S. Eliot. No es sólo un fresco de un presente en decadencia, dibujado más que con un lápiz, con un bisturí. Es también un poema que incorpora recursos diversos, pliegues, relieves (citas internas, rimas esquivas y en sfumato, voces que se entremezclan), para conseguir un poema expresionista a la vez sin tiempo, capaz de sobrevivir a las décadas: «¿Cuáles son las raíces que prenden, qué ramas / se extienden en estos pétreos escombros? / Hijo de hombre no lo puedes decir, ni adivinar, / pues sólo conoces un manojo de imágenes rotas en las que el sol golpea».
1) La tierra baldía (1922), de T. S. Eliot. No es sólo un fresco de un presente en decadencia, dibujado más que con un lápiz, con un bisturí. Es también un poema que incorpora recursos diversos, pliegues, relieves (citas internas, rimas esquivas y en sfumato, voces que se entremezclan), para conseguir un poema expresionista a la vez sin tiempo, capaz de sobrevivir a las décadas: «¿Cuáles son las raíces que prenden, qué ramas / se extienden en estos pétreos escombros? / Hijo de hombre no lo puedes decir, ni adivinar, / pues sólo conoces un manojo de imágenes rotas en las que el sol golpea».2) Altazor (1931), de Vicente Huidobro. Hay un afán de ruptura que comparten claramente este libro y Trilce, de Vallejo. Sólo que, si bien hay recursos compartidos y el peruano se anticipó al chileno (al menos, en las fechas de publicación), creo que Huidobro consigue una masa más compacta y sedosa con su viaje alucinado y sus iluminaciones filosóficas a bordo de una nave poética: «El cielo está esperando un aeroplano / Y yo oigo la risa de los muertos debajo de la tierra».
3) Huesos de jibia (1925), de Eugenio Montale. Hermetismo es una palabra engañosa para definir el estilo de este libro y de varios otros de Montale, así como de algunos de sus contemporáneos. Lo que hace el poeta, sin embargo, no es cerrar el poema a un significado asequible, sino proponer que no es ese el objetivo primero (la comprensión directa) en un poema. La búsqueda, entonces, es que al sentido puede llegarse al dejarse arrastrar al abismo de esos versos, ajenos a artificios pirotécnicos, pero rebosantes de simbolismo: «y si un gesto te roza, una palabra / cae a tu lado, quizá sea ese, Arsenio, / en la hora que se funde, el signo de una / estrangulada vida que por ti surgió, y el viento / se lleva con la ceniza de los astros».
4) Capital del dolor (1926), de Paul Éluard. Es difícil elegir una sola obra que represente al surrealismo por sí misma, pero, creo, indispensable, a juzgar por las consecuencias, influencias y reacciones que el movimiento generó desde su fundación oficial, por André Bréton, en 1924. En ese orden, este libro de Éluard, estimo, condensa y rebasa al surrealismo, con su lirismo iconoclasta, su desbordante imaginación, su inagotable capacidad para hablar de otra manera del mismo tema (casi siempre, el amor): «Yo canto por cantar, te quiero para cantar / El misterio donde el amor me crea y me libera. / / Eres pura, tú eres todavía más pura que yo mismo».
5) Trilce (1922), de César Vallejo. Si alguien quisiera explicar claramente qué significa la vanguardia, creo que puede hacerlo citando algunos poemas de este libro. Vallejo llega a Trilce con una poética poderosa ya establecida (Los heraldos negros tiene una potencia notable), pero decide no quedarse en ella, sino hacerla estallar para que cada una de sus partes crezca en el terreno que pueda y así expanda sus efectos. Lo que a veces en el surrealismo, poco tiempo después, iba a parecer sólo la práctica del absurdo, aquí –en estos poemas de sintaxis dislocada, de sentidos inasibles– resulta un modo inigualable de entender cómo puede trazarse el «paisaje interior» y hacer sentir que en ese paisaje deambulamos todos: «Vusco volvvver de golpe el golpe. / Sus dos hojas anchas, su válvula / que se abre en suculenta recepción / de multiplicando a multiplicador, / su condición excelente para el placer, / todo avía verdad».
6) El otro, el mismo (1964), de Jorge Luis Borges. ¿Qué hace Borges en esta lista? ¿No es el narrador, antes que el poeta, el que ofreció aires nuevos a la literatura? ¿El Borges poeta no era el más conservador de los Borges posibles, con su recurrencia a las formas clásicas? Esas preguntas nos podrían distraer. Borges, en este y otros de sus libros de poemas posteriores a El hacedor, conforma no sólo una voz única, sino que explora algunos temas con tal profundidad y destreza que hay versos («El íntimo cuchillo en la garganta»; «Para siempre cerraste alguna puerta / y hay un espejo que te aguarda en vano»; «Quiero beber su cristalino olvido, / Ser para siempre; pero no haber sido»; «Un símbolo, una rosa, te desgarra / Y te puede matar una guitarra») que resultan de una perfección abrumadora.
7) Romancero gitano (1928), de Federico García Lorca. Es común tener a Poeta en Nueva York como el mejor de los libros del autor granadino, por su salto evolutivo y los rasgos vanguardistas que incorpora. Eso parece poner al Romancero... en un puesto de inferioridad, justificado, además, por la cantera popular de la que parece sacar su prosodia. Pero ya este libro contiene los grandes hallazgos musicales y metafóricos que García Lorca, como pocos otros, era capaz de construir. Esos yunques ahumados, ese verde tan verde, esos lirios que se baten con el viento son momentos de honda hermosura, imposibles de soslayar: «No me recuerdes el mar, / que la pena negra, brota / en las tierras de aceituna / bajo el rumor de las hojas. / ¡Soledad, qué pena tienes! / ¡Qué pena tan lastimosa! / Lloras zumo de limón / agrio de espera y de boca».
8) Amapola y memoria (1952), de Paul Celan. Estamos acaso ante la primera piedra de la reconstrucción poética tras el Holocausto. Celan, sobreviviente de un campo de concentración, había publicado un libro que luego retiró, para reconstruirlo después en este volumen que muestra una voz desoladora y única, de hondura filosófica, de innovación musical y de utilización novedosa de la herencia de las vanguardias recientes (especialmente, el surrealismo), en las que el poeta seguiría ahondando hasta encriptar sólidamente su poesía final. Por eso tal vez, porque hay tantas luces como sombras (y no sólo de estas últimas) en los poemas de Amapola y memoria es que este es uno de sus libros más hermosos. Incluye, además, uno de los poemas más desoladores del siglo XX,: Fuga de la muerte: «Leche negra del alba la bebemos de tarde / la bebemos al mediodía y de mañana la bebemos de noche / bebemos y bebemos / cavamos una tumba en los aires ahí no hay estrechez...».
9) Residencia en la tierra (1935), de Pablo Neruda. Con Neruda estamos ante uno de los poetas más populares del siglo XX y de esos que forjan la trayectoria inicial de muchos poetas (al menos de nuestra lengua). Sin embargo, lentamente, la estela de su influencia parece ir atenuándose. Excepto con uno de sus libros, este, que muchos coinciden en considerar el mejor todos cuantos escribió. Las razones pueden estar en que aquí el chileno incorpora con total naturalidad los caminos de la vanguardia de su tiempo, adaptándolos a su ideario y a su decir. Quizá, también, porque construyó versos de esos que resuenan para siempre una vez que se los lee o se los escucha: «Si existieras de pronto, en una costa lúgubre, / rodeada por el día muerto, / frente a una nueva noche, / llena de olas, / y soplaras en mi corazón de miedo frío, / soplaras en la sangre sola de mi corazón, / soplaras en su movimiento de paloma con llamas, / sonarían sus negras sílabas de sangre, / crecerían sus incesantes aguas rojas, / y sonaría, sonaría a sombras, / sonaría como la muerte, / llamaría como un tubo lleno de viento o llanto, / o una botella echando espanto a borbotones».
10) Cantos de vida y esperanza (1905), de Rubén Darío. Si hubo alguna vez un poeta capaz de extraer todo el oro de las minas de la lengua, ese era Darío. Este es acaso su libro más importante, en el que no ya cada poema, sino cada verso, cada rima, cada adjetivación parece perfecta. Cierto es que para Darío el poeta es un elegido, el habitante de la «torre de Dios» y, para los ojos de hoy, ese carácter órfico puede resultar petulante. Pero nada de ese mesianismo es capaz de menguar el poder de versos como «El dueño fui de mi jardín de sueño, / lleno de rosas y de cisnes vagos; / el dueño de las tórtolas, el dueño / de góndolas y liras en los lagos; // y muy siglo diez y ocho y muy antiguo / y muy moderno; audaz, cosmopolita; / con Hugo fuerte y con Verlaine ambiguo, / y una sed de ilusiones infinita».




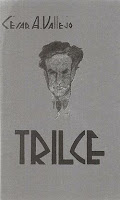







Comentarios
Publicar un comentario